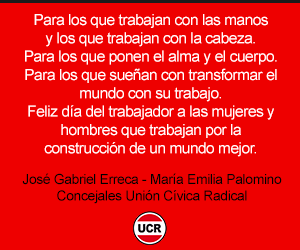El primer libro que me regaló un extraño, es decir, alguien fuera de mi familia, fue un Quijote. Tendría yo, alrededor de nueve años. Se llamaba Ramón y he perdido la totalidad de su fisonomía, de lo que hacía o de lo que ha hecho después, cuando yo no estaba. No puedo recordar si era alto o bajo, gordo o flaco, rojo o falangista. Ramón, vivía como yo en Logroño, en la calle Vara de Rey, pero no puedo acertar con su casa. No sé cuántos años tendría Ramón, aunque era mayor que yo, pero, no más de tres años. Tampoco he sabido o no he podido recordar o sabía y se ha ido desflecando en la memoria, el porqué del regalo, ni que veía en mi persona o había visto o avizoraba. No recuerdo tras el cendal de la distancia, o de la nostalgia, haber jugado con Ramón en alguna oportunidad, ni logro, a pesar de la fuerza, tenerlo a mi lado, junto a todo Logroño cuando el Talgo, gusano plateado, pasó por vez primera en pruebas como una exhalación. En suma que Ramón ha quedado en mi vida como un misterio siempre recordado de aquella infancia. Es cierto que era un niño muy listo y habrá pensado que eran las mejores manos para depositar su Quijote. De lo que no cabe duda es, que hay hechos en la vida, inolvidables, y que este Ramón sale al cruce en la memoria, sin pedir permiso, siempre que tengo un Quijote en la mano. O sea, que Ramón cuyo rostro no puedo traer a luz, ha sido mentado miles de veces y él nunca lo ha sabido. Claro que supo de mi alegría, pero nunca ha podido saber, que me regaló un trozo de felicidad.
Recuerdo que el libro era una pena, sin tapas, comido por las puntas, descuadernados los librillos, el lomo con las huellas de sus amarres, a la manera de un viejo bajel pasada la tormenta; sin embargo, estaba entero. Nada faltaba de su enjundia. Y como por aquel tiempo nos habían enseñado encuadernación, le puse en el bastidor y con la ayuda de mi padre en pocos días se había convertido en el ejemplar más bello de la tierra. Y más prieto, pues a decir verdad, era bastante difícil abrirlo. El Quijote fue el primer libro que encuaderné. Y el último. Y el primer libro leído como algo fuera de lo habitual; luchando a brazo partido para sacar más de lo que se ve.
A los ocho o nueve años me quedó grabada la aventura de los molinos de viento y el discurso a los cabreros. Ésta porque no la entendí, a pesar de la intimidad del momento y de las cabras que son mis animales totémicos, y aquella porque sin entender todo lo que contenía no se me escapó la carcajada, sino más bien una sonrisa que se desbocaba. Lo cual visto a la distancia no es poca cosa. Sé desde la primera lectura que Don Quijote es derribado por las aspas del molino, sin embargo, desconozco por qué lo sigo viendo apresado por las velas dando vueltas, como curiosamente lo vieron los rusos cuando eran soviéticos y llevaron al cine la versión nunca superada, incluida la versión de TVE con Fernando Rey y Antonio Landa. En suma, que en aquella primera lectura, depende como se mire saqué mucho o casi nada. No eran tiempos de fragua, todavía era imposible admitir que seres que no son de carne y hueso lo parezcan y como tales queden metidos en nuestras almas, ni es la hora de que suceda cosa tan peregrina como que dos personajes puedan encarnar la humanidad toda.
Recuerdo que era distinto y hoy puedo decir distante, al Lazarillo de Tormes y Celestina algunos de cuyos pasajes habíamos leído en el colegio hasta los límites cortantes unas veces, y nebulosos casi siempre, desde donde Franco velaba por nuestras angélicas almas. No era semejante al pícaro que desparrama al ciego en la columna de la calle porticada luego de marcarle el rumbo para el salto, ni era el Calixto tras el halcón perdido en el jardín de Melibea, donde nos parecía crecía la dulzura, entre la diversidad de la floresta; hermosa palabra que usaba el maestro. Alcanzaba a barruntar las divergencias, pero no podía entender el sino de Dulcinea que vista por don Quijote era el estandarte a seguir, o sea, la belleza -en el concepto griego-, y Sancho la trocaba en una campesina que aechaba trigo, candeal o truchel, que Sancho no se pone de acuerdo.
Lo triste de tal anécdota por la que entra y sale don Quijote es que al llegar a Argentina en la empresa más quijotesca de mi padre, el libro no estaba. Se le buscó, recuerdo, bajo cielo y tierra, porque todos lo habíamos puesto entre las pocas cosas puestas y sin embargo, se quedó en algún rincón de Logroño, porque cada uno confió en el otro. Y nosotros quedamos sin él. O sea, que Sancho lo habría hecho mejor. De tal manera, a veces, cuando me pongo a sacarle punta a la memoria para enhebrar algún prontuario de recuerdos valiosos, me parece que por lógica sería la edición de Calleja que el ministerio respectivo implantó para lectura obligatoria de los niños en las escuelas. Una preciosa edición que adquirida después, atesoro, con sus dos prefacios: para los maestros y para los niños. Don Saturnino Calleja se lamenta que “los escritores modernos emplean un número de voces reducido, dejando en el pudridero del desuso… muchas palabras castizas y sonoras, esmalte de nuestro lenguaje y ornamento preciado del buen decir”; y el de los niños empieza sabiamente, “para daros una ligera idea de lo que el Quijote significa, os diré que los dos personajes principales… son representación acabada y completa de la vida”. El Quijote. Al fin y al cabo un libro que forma parte hasta de mis ausencias y que a cada lectura y ya son interminables, trae nuevas y amables bellezas.